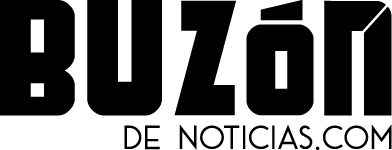Un silencioso disparo marcó el antes y el después de la historia de Alemania. La tarde de aquel 30 de abril de 1945 el gran Führer nazi decidió acabar con su vida para no tener que pasar la vergüenza de un juicio o una muerte pública.
Un hoyo del tamaño de una moneda en su sien y un hilillo de sangre corriéndole por la cara es todo lo que se necesitaba para acabar con el genocidio de personas inocentes y con un imperio tirano.

«Hombres y mujeres alemanas, soldados de nuestras fuerzas armadas: Nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído», fueron las palabras que un día después de encontrar a su líder muerto en el sofá de su búnker pudo expresar Karl Donitz, comandante del norte alemán.
El final de Hitler se veía venir durante las últimas semanas. La muerte de Benito Mussolini había trastornado al líder nazi y desde entonces vivía nervioso y angustiado, pasó los últimos días de su vida encerrado en un búnker, pensando en su porvenir y en el de toda Alemania; un destino que le atormentaba la mente después de haberle dedicado tantos años de absoluta maldad a su amado país.
/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/GOJ2EPYWKFHIFEHHQZMW5CC6L4.jpg)
Es así como lo recuerda la historia: primero se tomó una pastilla de cianuro, la otra se la dio a su esposa que le acompañaba sentada a su lado. Luego, sin pensarlo más, apuntó el arma (una Walther calibre 7, 65 mm) a su cabeza y disparó.
Allí acabó todo para él, nunca pagó lo suficiente por los miles de soldados que lanzó a la muerte, los miles de judíos que torturó y mató, ni por los largos años de vida miserable a la que condenó a millones de personas en su tormentoso régimen de sufrimiento.
Buzón de Noticias